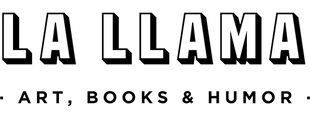«Desde los trece años, he soñado con conocer a Dolly Parton y con existir, aunque solo sea un minuto, dentro de esa nube de luminosidad deslumbrante.»
En los recónditos villorrios de los Apalaches todo va muy despacio, las montañas parecen detener el tiempo. No se recaudan suficientes impuestos y a nadie le importa un carajo que haya un oso muerto pudriéndose en el aparcamiento del supermercado. Las chimeneas de las fábricas resplandecen por la noche, derramando sus vertidos nocivos al final de antiguos caminos madereros. Detrás de cada cima se oculta algún arroyo asfixiado o envenenado, y el paisaje luce horrendas cicatrices geológicas. Heridas dejadas por la minería a cielo abierto que también ostentan los cuerpos castigados de sus habitantes. Los turistas no lo ven, pero los guardabosques saben muy bien lo que esconde la espesura: asesinatos, perros famélicos y niños despeñados, más tristeza de la que nadie pueda llegar a concebir. Como dice Wendell Berry: «No es posible salvar la tierra al margen de la gente, ni a la gente al margen de la tierra». Y este libro está lleno de gente y lugares que necesitan ser salvados con urgencia. El parque de atracciones de Dollywood, a fin de cuentas, no es más que un bonito espejismo que abre a las diez y cierra a las ocho.
LEAH HAMPTON (1973) se considera a sí misma una especie de híbrido de los Apalaches. Su padre es del condado de Harlan, Kentucky. Su madre, del norte industrial de Inglaterra. Por ambas partes, gente de clase obrera, autodidacta, socialistas curtidos en minas y fábricas. Leah nació en Charleston y ha vivido prácticamente toda su vida en la parte occidental de Carolina del Norte, a la sombra de la cordillera Azul. La doble nacionalidad le ha permitido pasar largas temporadas en el extranjero y vivir simultáneamente el descalabro de los sindicatos de la era de Reagan y Thatcher, así como el auge, desde 2016, del populismo de derechas de Trump y el Brexit. Ha sido la primera del clan en procurase un título universitario, de ahí que se sienta una mujer bifurcada: mitad intelectual europea, mitad chica cabreada de las montañas. Su obra es un fiel reflejo de esa fisura. Ha militado de ecoguerrera en Greenpeace y posee una visión muy clara de la realidad de los Apalaches: sus habitantes, las especies «invasoras», qué debe preservarse o dejarse atrás para sobrevivir, y, sobre todo, quiénes son los agentes de su destrucción. «Para bien o para mal, nuestras experiencias están entrelazadas con el ecosistema. Actuamos sobre la tierra: abusando, explotando, amando, cultivando, añorando. Y, a su vez, la tierra actúa sobre nosotros.» La minería ha vaciado las montañas y los vertidos químicos han envenenado el agua. La pobreza y los opiáceos han adoptado dimensiones de pandemia, y tanto los medios como la cultura popular han transformado la región en un meme. Ella se niega a perpetuar esos clichés. Con sus relatos pretende acabar con el estereotipo masculinizado y tóxico del palurdo montañés y devolverle al terruño su dignidad y complejidad, sin romantizaciones. Sus personajes están muy lejos de ser heroicos o intachables. Es gente rota. Historias de mujeres y hombres que crecieron y se quedaron en un lugar del que, según les contaron desde pequeños, solo escapan los listos. Leah Hampton, una de las voces más lúcidas e incisivas de la nueva narrativa de los Apalaches, lo tiene muy claro: «Vive tu vida, hazte a ti misma. Y, luego, cuando el sistema empiece a escucharte, enciéndete un cigarrillo y machácalos».